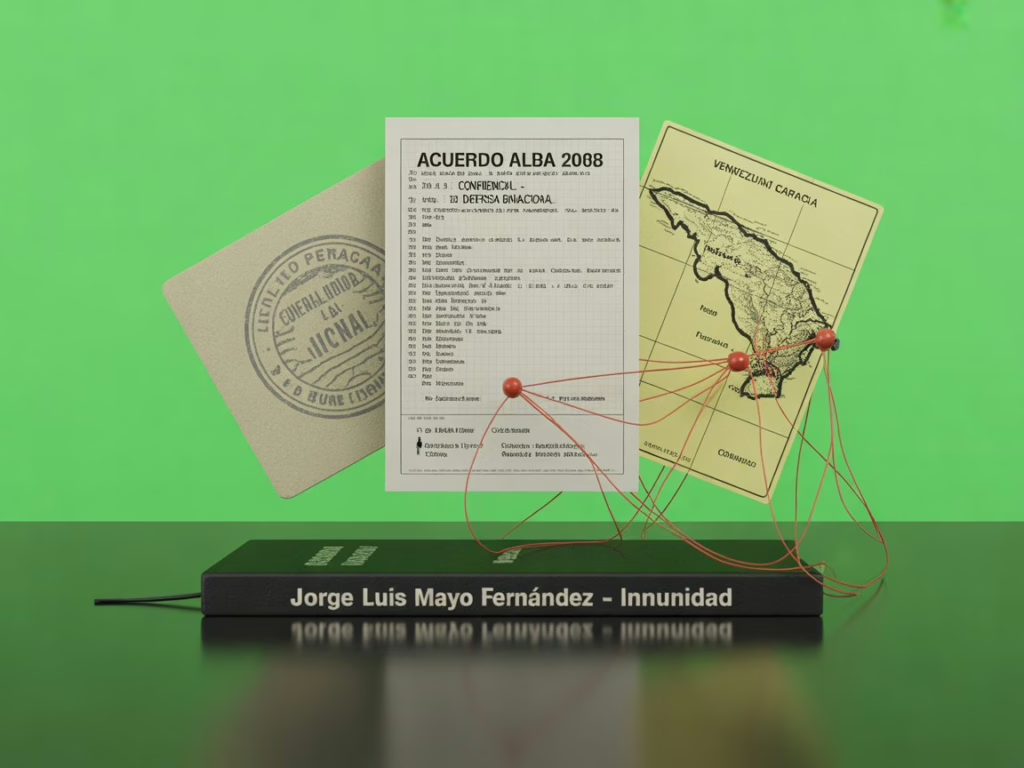Hacinamiento carcelario: la crisis oculta que alimenta el poder del crimen organizado
Un hombre en la sombra, sentado en el suelo de cemento, cuenta fideos. Uno, dos, tres… los separa de un paquete abierto, los alinea como si fueran eslabones de una cadena que ya no puede romper. No hay reloj, no hay ventana, pero él sabe que es tarde. Siempre es tarde allí.
En Brasil, en Bahía, en Manaus, en celdas que respiran humedad y miedo, los fideos son oro. No por hambre, aunque el hambre siempre está. Son moneda. Con ellos se paga protección, se compra un cigarrillo, se cancela una deuda que puede costar un ojo, una oreja, la vida.
Y fuera, los contratos se firman con la misma tranquilidad con que uno paga el agua en casa. Empresas como Umanizzare no limpian barrotes ni reparten sopa por caridad. Cobran por preso. Cuantos más, mejor. Más cuerpos dentro, más dinero afuera. El sistema no falla: hace justo lo que fue diseñado a hacer. Incentivar el encierro.
Hace unas semanas —o fue el mes pasado, la memoria se desdibuja con el calor de la celda—, un motín en Manaus dejó casi sesenta muertos. No fue caos. Fue contienda. Las pandillas no entraron por errores de vigilancia. Entraron porque el Estado, con sus nuevas cárceles, las construyó para ellos. O al menos eso dijo Benjamin Lessing, alguien de Chicago, no recuerdo bien el cargo, pero sonaba a que sabía de qué hablaba: que las cárceles nuevas terminaron siendo cuarteles de poder organizado, no centros de reinserción.
El PCC no empezó con uniforme ni logotipo. Nació del puro miedo, del abuso, del “te violan si caminas solo”. Entonces se organizaron. Agarraron el infierno y le pusieron reglas. No se roba entre presos. No se viola. No se extorsiona al débil. Pero se mata al que traiciona. Y se vende droga, claro, a diez, veinte veces el precio de la calle. Un teléfono adentro, mil quinientos dólares. ¿Por qué? Porque allí no hay competencia. Solo poder.
En Estados Unidos, otras reglas. La Hermandad Aria no predica orden. Predica raza. Y desde dentro, desde las cocinas penitenciarias, lavan dinero, inflan precios, usan cuentas de presos como cajas de tránsito. No es corrupción aislada. Es un sistema paralelo que vive del otro.
Y en India, Tihar. Una prisión, dos mundos. Afuera, un policía cierra la puerta con llave. Adentro, los extorsionadores marcan rutas, los sicarios prenden fuego a deudas, los teléfonos comprados con sobornos conectan con el contrabando transnacional. En Sabarmati, lavan dinero como si fuera ropa sucia de todos los días.
Yo no sé si en El Salvador ya no hay extorsión desde las cárceles. Dicen que sí, que Bukele lo acabó. Pero nadie entra a verificar. No hay datos. Solo silencio. Y el silencio, en materia de prisión, siempre es cómplice.
Lo peor no es el hacinamiento. Es que no es accidental. El Congo, Camboya, Filipinas: cárceles al 600%. El Estado mira. Contrata. Paga. Cierra. Y luego se sorprende cuando arden.
Un preso sin familia, sin dinero, vende droga no por malicia. Por no morir. O actúa como vigía. O obliga a su hermana a meter un teléfono en el cuerpo, porque si no paga, lo bajan de la celda. Y cuando sale, ya no hay afuera. Solo entra en otro eslabón: la calle, los contactos, el negocio.
“De esta manera, los presos devuelven el poder de las pandillas a las calles”, dijo alguien.
¿Quién? No importa.
Lo cierto es que nadie paga las llamadas de quince minutos que cuestan dieciséis dólares. Las pagan las madres, los hijos, los novios que guardan silencio mientras el saldo se agota.
En Nueva Delhi, en Sao Paulo, en Manaus, el sistema no colapsa.
Colapsar sería una pérdida de control.
Y esto no es caos.
Es estructura.
Escrito por una persona 😊, no por la IA.
¿Sabes algo interesante? Envía tu dato aquí.