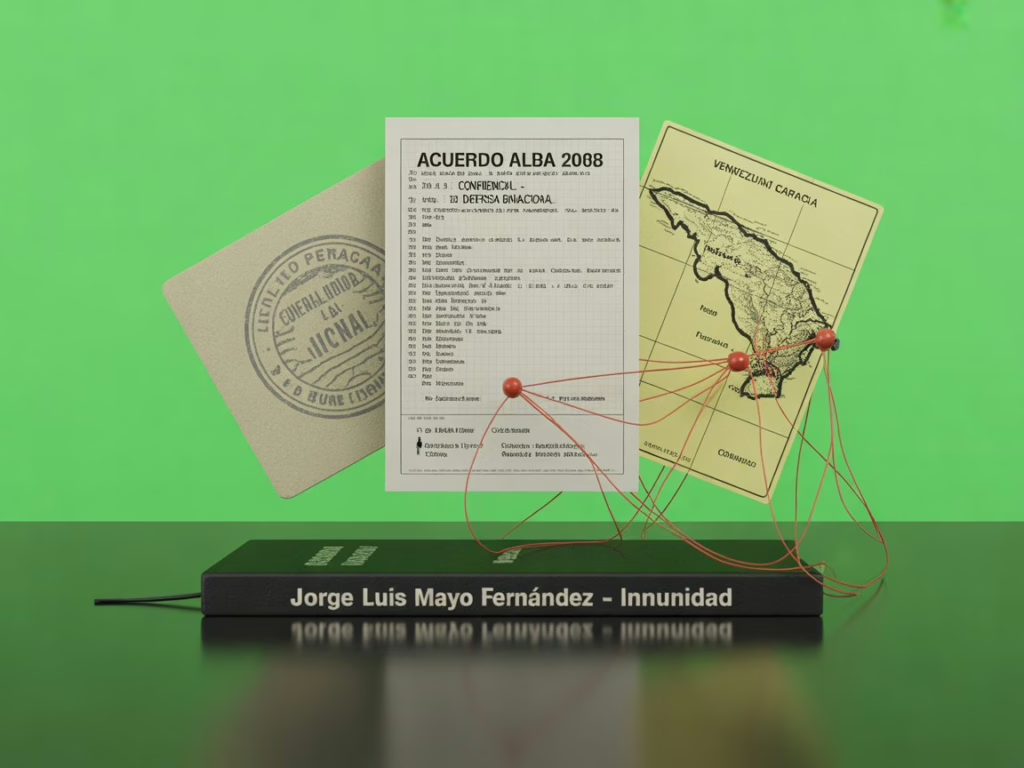Criptomonedas: la estafa que arruina a miles con promesas de riqueza rápida
Hace unas semanas, un tipo en Maracaibo —creo que se llamaba Luis, o era José, uno de esos nombres que se repiten como eco en los barrios— me contó que había vendido el carro de su madre para invertir en una criptomoneda que un “asesor” le recomendó por Instagram. No lo vi cara a cara. Fue una llamada desde un número que luego se desconectó. Me dijo que todo parecía real: un sitio web, un chat en vivo, gráficos que subían como fuegos artificiales. Pagó en ether. Al tercer día, la plataforma desapareció. Literal. El enlace llevaba a una página en blanco. Nadie respondió sus mensajes. Intentó hablar con la empresa de intercambio, pero no había caso. Sus dólares, que ya no eran dólares, sino un número en una cadena de códigos, se habían ido. Y no como se va el dinero cuando lo pierdes en una apuesta, sino como se deshace el humo: sin rastro, sin cuerpo.
Todos lo sabemos. No es nuevo, no es nuevo: que hay tipos que prometen oro y terminan dejándote con tierra en la boca. Pero esto es distinto. Porque no hay un lugar al que ir, ni un banco al que reclamar, ni un funcionario que levante la mano. Las criptomonedas no tienen dueño, dicen. Pero sí tienen carceleros. Los que saben cómo moverse en ese laberinto de códigos, de wallets, de blockchains públicas donde todo está escrito y, al mismo tiempo, todo está oculto. Porque sí, las transacciones quedan registradas, pero no en tu nombre. Quedan en una cadena de letras y números que nadie puede rastrear… a menos que sepas cómo. O a menos que alguien te obligue a revelar tu clave. Y si la pierdes, si te hackean, si le envías el dinero al sitio equivocado, no hay FDIC, no hay protección, no hay segunda oportunidad. No existe.
Hace poco, en Caracas, vi a una mujer sentada en los escalones de un centro comercial, mirando fijamente su celular. No lloraba. Era peor. Tenía esa mirada que ya no busca consuelo, sino confirmación: de que sí, que todo era verdad, que su “pareja” de Tinder, ese tal Andrés que decía ser ingeniero en Miami y le juró amor y fortuna, le había dicho que comprara bitcoin para “probar la plataforma”. Mil dólares. Luego dos mil. Y después, silencio. Ella no lo reportó. Ni a la policía, ni a nadie. Por vergüenza, dijo. O por saber que, aunque lo hiciera, no habría vuelta atrás.
No es solo que las criptomonedas sean volátiles. Es que están diseñadas para que el dolor sea individual. Que la pérdida no se comparta, no se reclame colectivamente. Que quedes solo frente a la pantalla, con tu error convertido en dato muerto. Y mientras, los estafadores no inventan nada. Solo repiten. Usan las viejas fórmulas: el amor, el miedo, la promesa de salvación. Solo que ahora piden ether en vez de billetes. Se hacen pasar por el banco, por el FBI, por el jefe de recursos humanos de una empresa que nunca existió. Te envían cheques falsos, te convierten en cómplice sin que lo sepas. Te hacen retirar dinero, convertirlo en cripto, y enviarlo a una billetera que al instante se esfuma en otra jurisdicción, en otra red, en otro mundo.
Y la verdad es que no importa si entiendes o no la tecnología. Eso es un laberinto para distraer. Lo que importa es quién queda fuera: los viejos, los pobres, los que no tienen a quién acudir. Los que creen que, por fin, hay una forma de escapar del colapso, de saltar el bloqueo, de ganarle al sistema. Y terminan pagando el precio más alto.
No sé si Luis o José o como se llame volvió a intentarlo. No lo sé. Nunca respondió mis mensajes. Pero algo me dijo antes de colgar, algo que no olvido: “Yo no quería enriquecerme. Solo quería que mi hijo pudiera estudiar. Eso era todo”.
¿Y ahora?
Escrito por una persona 😊, no por la IA.
¿Tienes información que pueda ser útil? Envíala aquí.