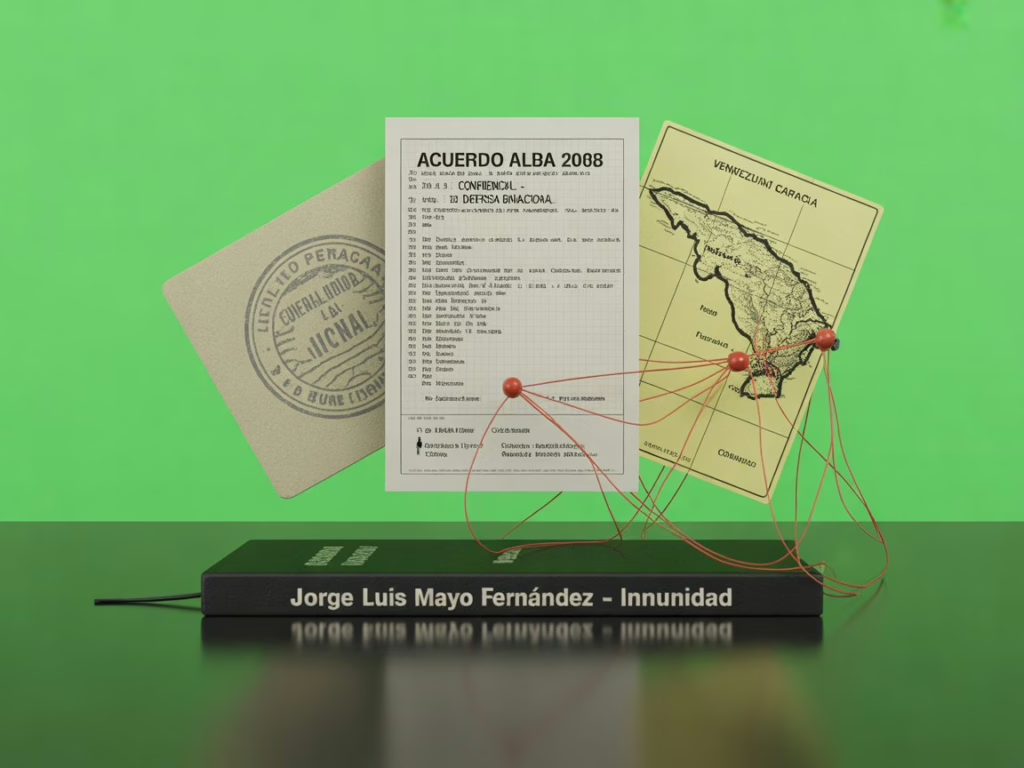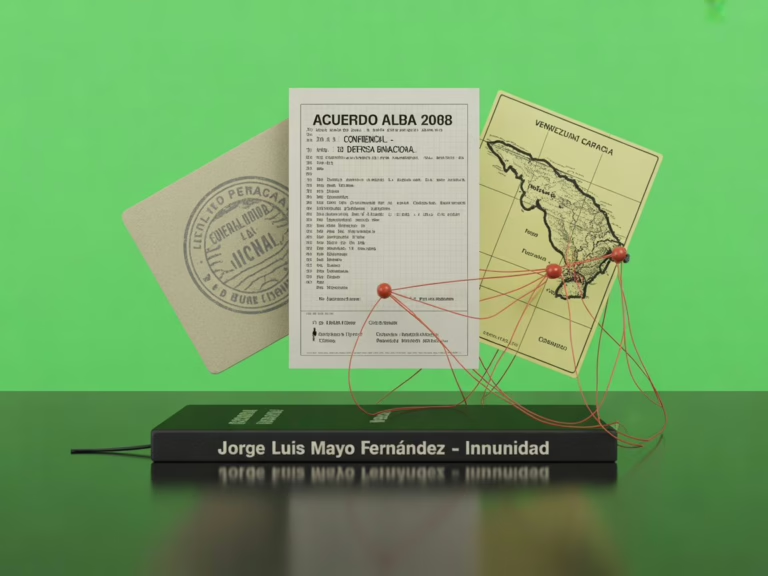La influencia que no ves: cómo EE.UU. moldea la economía, política y cultura de América Latina
A las dos de la mañana, mientras revisaba viejos informes cruzados con notas de pie de página casi ilegibles, recibí un mensaje de una investigadora guatemalteca. Decía: “Aquí en el norte, todos los niños saben pronunciar burger antes que maíz”. No añadía más. Pero no hacía falta.
La cosa no empieza con un tratado, ni con un golpe de Estado, ni siquiera con un ejército. Empieza con una palabra. Con la forma en que se dobla la lengua. Con lo que se deja de decir.
En Chile, hace casi medio siglo, mientras cacerolas vacías batían el ritmo del hambre, los gráficos de crecimiento económico trepaban en las pantallas de Washington. Allí, en alguna oficina con aire acondicionado, todo parecía andar bien. Aquí, en cambio, la gente quemaba sus propios documentos médicos porque servían de combustible mejor que la madera. La intervención de 1973 no fue solo un giro militar. Fue un repliegue geográfico del poder. Ya no hacía falta izar banderas; bastaba con introducir una moneda, un sistema, un sueño.
Y no es nuevo, no es nuevo. Desde el Acuerdo de Libre Comercio hasta los préstamos con condiciones escritas en letra pequeña, lo que se vende como integración termina siendo una extracción en cámara lenta. Las fábricas de ensamblaje en la frontera con México no pagan salarios dignos. Pero producen ganancias cuantiosas. Y nadie pregunta dónde.
Hace unas semanas conversé con una maestra venezolana que pasó quince años enseñando literatura. Hasta que el ministerio cambió los planes. Ahora, sus alumnos leen menos García Márquez y más traducciones de manuales estadounidenses sobre “emprendimiento personal”. “No es que no sepan leer a Borges”, me dijo, “es que ya no creen que Borges les sirva para sobrevivir”.
El cine, claro. En Bogotá, en Lima, en Ciudad de México, las carteleras están dominadas por historias que ni siquiera intentan disfrazar sus orígenes. Son las mismas tramas, los mismos héroes, los mismos tiempos muertos llenos de publicidad. Pero lo más fuerte no es la pantalla. Es lo que pasa después. Los niños imitan los gestos, copian los acentos, desprecian el modo de hablar de sus abuelos como si fuera algo primitivo.
Soberanía. Palabra que suena a vieja. A inútil. A teórica. Pero no lo es. Es tan concreta como la deuda que un país negocia con Washington. Tan tangible como la renuncia de un ministro que no firmó lo que quería, pero firmó lo necesario.
Todos lo sabemos. Lo que no decimos es que, en el fondo, ya no estamos seguros de querer resistir. Porque los celulares que usamos para denunciar la dependencia son fabricados en ensambladoras regidas por cláusulas que ni siquiera podemos leer. Porque el dinero que pagamos como impuestos muchas veces termina en reuniones diplomáticas donde nadie pronuncia el nombre de nuestras calles.
Hace poco vi a un venezolano en el metro de Caracas. Llevaba una camiseta con la bandera de Estados Unidos. No de ironía. No como burla. Como aspiración. Y no dijo nada. Pero su silencio era el dato más contundente de todos.
¿Y si ya no se trata de quién manda?
¿Y si ya no es posible distinguir entre resistencia y rendición?
Escrito por una persona 😊, no por la IA.
¿Tienes un tip? Envíalo aquí.